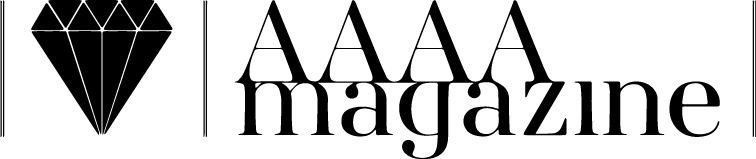Las piedras de Ryoan-Ji
Gasto mi tiempo en recordar su vulgaridad, su insultante simplicidad, y la forma de organizar el mundo desde su estática y su firme convicción de revolución verde y callada. Ese desprecio altivo y pétreo de quien controla la inmensidad y sobre todo del que sabe que está en su lugar en el mundo. También me acuerdo de cómo aquel día llegué allí, con Gian, desde Ninna-Ji y de cómo no escribí nada más hasta el día siguiente, porque sencillamente, no podía verbalizar lo que encontré.
Sé que aquel día me preocupé, no sólo porque amenazaba lluvia, como todos los días de aquel viaje. Sé que los yenes tintineaban al caer de mi mano al plato, como lo hacían todas las monedas del mundo desde las manos de millones de personas, una música sin dimensión, con su propia medida y su propia cadencia. Ése también era el sonido metálico que hacían los dragones, como aquella reverberación que oí al compás de unas maderas en Kamakura, pero en Ryoan-ji, como en muchos sitios de Kyoto, la lúbrica idiosincrasia del dinero no tenía cabida más allá del ticket de entrada.