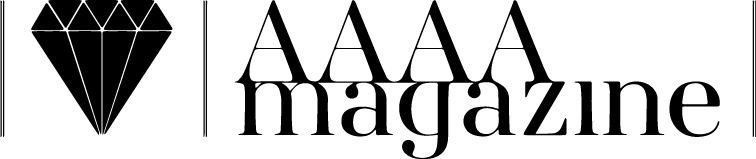Escena de «Limbo»
Esta pequeña reflexión viene a cuento de una conversación con dos amigos, hablando sobre videojuegos. Nos contábamos como nos gustaba jugar a los arcades antiguos, los primeros «Tomb Raider», «Legend of Zelda» o «Final Fantasy» que suponían un esfuerzo intelectual, que tenían fondo y que producían una satisfacción brutal al terminarlos, dejando como un buen libro o una buena película, un regusto dulce que invita cada dos por tres a rememorar los pasos recorridos.
Pero en un momento dado esos videojuegos desaparecieron.
En los últimos años de los 90, salvo honrosas excepciones, que las hubo, las historias fueron perdiendo fuerza en pos de la supremacía de los gráficos, del realismo dramático, de los movimientos fluidos, del efecto y la imagen. Aparecieron una bandada de juegos que impresionaban al público general durante unos meses (en algunos casos menos) y que al poco poblaban las estanterías de segunda mano.
Unos años y miles de dólares, yenes y euros después, algunas personas se dieron cuenta de que la gente seguía jugando a sus videojuegos clásicos, a las Gameboy, aunque estuvieran destrozadas. Se dieron cuenta de que las reediciones se vendían como churros. ¿Algo fallaba?
Fallaba el fondo, joder, los juegos nuevos eran humo, moda, fachada, ornamento y por tanto, delito.