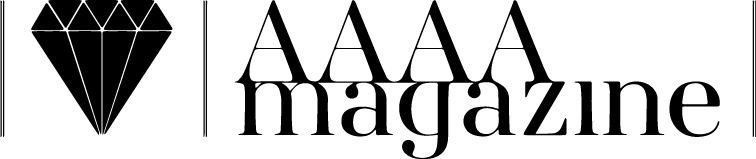La Utopía como estado natural de la mente inquieta
Corría el año 1962…
De repente todo aparece en nuestras mentes envuelto por el ruido blanco de un viejo tocadiscos. Los párpados se nos inundan de tonos sepia mientras procesionan fotos de famosas de Hollywood en incansables anuncios publicitarios. Era la época del “Establishment”, de las tartas de manzana enfriándose en el alféizar de las ventanas de casas a las afueras, de los roles de género marcados, de la Guerra, del fingido sueño americano.
Estamos saturados de ese tipo de imágenes. Nuestros ojos las han consumido hasta la saciedad, creando incluso un poso residual en las esquinas de estos paisajes imaginarios. Porque, ¿no es de esperar que de algo que produce tanto, sobren y se desperdicien cosas? ¿No es normal que la gran máquina ampare en su alargada sombra toda clase de deshechos? Si miramos bien en las bulliciosas calles del gran arquetipo de la sociedad norteamericana de los años 60, encontraremos pequeñas hormiguitas laboriosas, que tras la sonrisa lobuna del rufián carroñero se burlan, como el joker de la baraja, de todo el sistema. Y es que propusieron la risa ante la aniquilación.