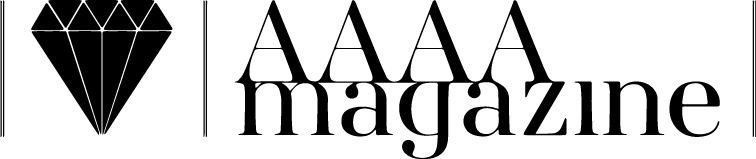La Utopía como estado natural de la mente inquieta
Corría el año 1962…
De repente todo aparece en nuestras mentes envuelto por el ruido blanco de un viejo tocadiscos. Los párpados se nos inundan de tonos sepia mientras procesionan fotos de famosas de Hollywood en incansables anuncios publicitarios. Era la época del “Establishment”, de las tartas de manzana enfriándose en el alféizar de las ventanas de casas a las afueras, de los roles de género marcados, de la Guerra, del fingido sueño americano.
Estamos saturados de ese tipo de imágenes. Nuestros ojos las han consumido hasta la saciedad, creando incluso un poso residual en las esquinas de estos paisajes imaginarios. Porque, ¿no es de esperar que de algo que produce tanto, sobren y se desperdicien cosas? ¿No es normal que la gran máquina ampare en su alargada sombra toda clase de deshechos? Si miramos bien en las bulliciosas calles del gran arquetipo de la sociedad norteamericana de los años 60, encontraremos pequeñas hormiguitas laboriosas, que tras la sonrisa lobuna del rufián carroñero se burlan, como el joker de la baraja, de todo el sistema. Y es que propusieron la risa ante la aniquilación.
Corría el año 1962. Gene y JoAnn habían vuelto a Nueva York después de un intento frustrado de empezar su propia comunidad, su propia ciudad justa, en el desabrigo del desierto marroquí. Habían huido de Estados Unidos tras finalizar sus estudios de arte en la Universidad de Kansas, pero unos clavos defectuosos les hicieron reflexionar sobre lo que estaban construyendo. Rieron. Y decidieron volver. Mientras tanto en Lawrence, Clark y Richard hacían de las suyas de otra manera. También habían acabado sus estudios universitarios, y no se veían, realmente, asumiendo las responsabilidades que el Sistema esperaba que abrazaran. La pantomima de las entrevistas de trabajo no era más que un tedio, un hastioso protocolo que no dejaba de desarrollar papeles y más papeles, objetos y entes planos, rancios, sin ningún sentido estético, que privaban de imaginación a los más conformistas. Deshechos, al fin y al cabo. Objetos inservibles. Pero, ¿qué ocurriría si alguien le insuflara a esos objetos un nuevo sentido artístico?
- [1] Drop Art en Massachusetts Street, Lawrence; Gene Bernofsky y Clark Richet, 1962
- [2] Breakfast; Gene Bernofsky y Clark Richet, 1962
Parecía una buena idea: recolectar objetos que parecieran deshechos, darles un nuevo enfoque e ir dejándolos por la ciudad para que la gente los encontrase. Ni cortos ni perezosos, Clark y Richard se escondieron tras el antifaz de héroes, se armaron con piedras, delicadamente pintadas de los más vivos colores, y empezaron a lanzarlas desde lo alto de la azotea del apartamento de Richard. No las lanzaban a dar, aunque a veces erraban desafortunadamente. Así nació el movimiento del Drop Art. Por las calles de Lawrence los transeúntes iban encontrando zapatos suspendidos en las alturas, desayunos de hotel en mitad de la acera o performances sobre detenciones policiales (donde llegó a involucrarse, para el infortunio de estos héroes, la policía de verdad). Tenían la idea, tenían las ganas y los medios. Cuando se reunieron con JoAnn y con Gene en un loft de la calle Massachusetts llegaron a la siguiente resolución: había que hacer esto a mayor escala. Había que construir una ciudad autosuficiente en un área remota, donde los artistas pudieran desarrollar sus habilidades, crear estructuras sostenibles y así, vivir de una manera más libre y alejada de la gran estructura social americana. Esta idea acabaría encarnando la que los medios proclamaron como la primera comuna artística hippie de los Estados Unidos: Drop City.

Pusieron rumbo al sur, a Colorado. La carretera iba perfilando las líneas de su nuevo proyecto de utopía. No obstante, aunque pareciera una idea totalmente novedosa y original, es cierto que a lo largo de la historia habían ido surgiendo proyectos de ciudades utópicas fuertemente vinculadas a un contexto revolucionario. Un ejemplo serían las ciudades-jardín de William Morris al amparo del primer anarquismo que surgió en el Londres decimonónico, esa máquina alienadora que se alimentaba de la carne de los trabajadores mientras arrasaba con todo lo natural de su entorno. De manera casi coetánea a este grupo de artistas “droppers”, se iban desarrollando en otras universidades diferentes teorías sobre la convivencia artística y las estructuras sostenibles. Destaca el Black Mountain College, donde impartió clase Buckminster Fuller, quien aportaría la idea base sobre la que se construiría Drop City: las cúpulas geodésicas. El ánimo que movía a estos artistas hacia el Sur tampoco era nuevo. Lewis Mumford, también contemporáneo de Drop City, escribía en una esfera académica sobre cómo el hecho de construir ciudades supone una herramienta auxiliar para la construcción del alma y de la sociedad humana, pues bien es sabido que la arquitectura y el hecho de construir son la primera literatura de la humanidad incluso antes de que se inventara un sistema de lenguaje entendido a la manera tradicional.
- [4] Buckminster Fuller bajo una cúpula geodésica
- [5] Clark Richert bajo una cúpula geodésica con su obra “The Ultimate Painting” en Drop City
Mumford afirmaba en su obra La condición del hombre (1940) que la auténtica vida de éste no consiste sólo en las actividades de trabajo que lo sustentan, sino que se fundamenta más en aquellas actividades que intentan construir un significado, bien sean los ritos, el arte, la filosofía, la ciencia, mitos y religión, etc. Esta dimensión ideativa del individuo que intenta dar significado a lo que le rodea a la par que a sí mismo parte de poder someter las cosas a una metamorfosis, y por ende del proceso fundacional de crear ciudades ex novo. De su maestro, Patrick Geddes, toma la idea de que el proceso de producción artesanal puede realizarse en equilibrio entre trabajo y ocio, cotidianeidad y fiesta, esfuerzo disciplinado y juego irresponsable. Sin duda, los inicios de Drop City estaban marcados por esta actitud. Y era en el desarrollo de este primer estadio de la técnica donde residía la idea de evolución de la sociedad y la cultura. Lo que Drop City llevó a cabo no fue sólo la materialización de una gran comunidad, extendida a todos los significados de la palabra, sino que también involucró a los habitantes de la ciudad de Trinidad, Colorado, en cuyas inmediaciones tuvo lugar la aparición de este nuevo fenómeno. Clark no podía creerse la respuesta tan positiva que había desarrollado lo que al principio parecía una locura.
Tras un año, en Drop City ya vivía alrededor de una docena de personas y el número no cesó de ir en aumento. Fue un proyecto que causó sensación, pues ofrecía una nueva manera de vivir para una sociedad que estaba desencantada con las guerras en las que Estados Unidos se inmiscuía y con los primeros achaques del omnipresente cambio climático. Drop City ofrecía una vida simple, que no primitiva, donde se trabajaba en diferentes tipos de expresión artística y de experimentación con los materiales (entre los cuales, la dinamita y el hacha de Charlie causaron furor), aunque por desgracia, no quedó exenta de la división entre roles de género que habían anidado en la moral americana. Clark se lamenta ahora, rememorando la época. “No entendíamos mucho de feminismo por aquel entonces”, dice a sus 70 años. Aún había mucho por lo que luchar, aunque el gran monstruo de los mass-media, del capitalismo e, irónicamente, del Verano del Amor de 1968, acabaron por fagocitar Drop City hasta convertirla en un pueblo de fantasmas.

Con el paso de los años, una brecha entre los miembros fundadores de Drop City se iba haciendo cada vez más profunda. Gene y JoAnn acabaron abandonando la ciudad, al igual que Clark y su mujer Susie (enamorados y casados en la misma Drop City). El alejamiento fue paulatino, hasta el momento en el que, echando la vista atrás, se dieron cuenta de que no iban a volver allí jamás… hasta que lo hicieron, y se encontraron con que el terreno a las afueras de Trinidad se había convertido, tras el abandono de la comunidad en 1975, en un parking de camiones. Cuando JoAnn decidió empacar la nostalgia en sus maletas y volver a las ruinas de su ciudad, intentó hacer un último esfuerzo para traer de nuevo a la vida aquel proyecto, pero obtuvo por respuesta un montón de puertas cerradas y el silencio sepulcral. La idea de la Utopía de Drop City deambulaba aún por los parajes de Trinidad y por el alma de las gentes de la ciudad. Aquellos que al principio veían al grupo de “droppers” como un atajo de hippies, convinieron al final que, realmente, se trataba de genios: de genios con ganas de cambiar las cosas.
En el documental de Joan Grossman sobre Drop City, estrenado en el año 2012, intenta traer de nuevo a la luz el proyecto de comunidad artística tan influyente en el campo del arte, la arquitectura, el cine y, en general, la cultura que le sucedió. Mientras que el documental clausura con el abandono más absoluto del proyecto, consumido (nunca mejor dicho) por un impulso capitalista, los testimonios de sus fundadores hacen ver que no fue en absoluto un fracaso. En Drop City aparecieron los primeros sistemas de agua caliente por medio de energía solar en todo Estados Unidos, recogieron desperdicios y chatarra (como chapas de botellas, techos de coche, maderas abandonadas, etc.) para hacer de ellos estructuras habitables, se innovó en materia de pintura tridimensional, y la participación ciudadana era el riego que hacía latir el corazón del proyecto.
A día de hoy siguen apareciendo pequeños escenarios aislados donde grandes grupos de personas crean grandes proyectos. El espíritu de colaboración y la creatividad desbordante encuentran a veces el mar donde desembocar. Quizás, el que esta historia de fantasmas vuelva a nuestras retinas y llene de nuevo el recipiente de nuestro imaginario no es más que otro síntoma de que la estructura social necesita un cambio, necesita nuevos proyectos y nuevas ilusiones, pues la Utopía no es un pájaro errante ni un pensamiento transitorio. Es el estado natural de la mente inquieta.
Redacción: Rocío Sola / Edición: Ana Asensio / Imágenes: pie de foto / Escrito originalmente para AAAA magazine / Link del tráiler del documental: https://www.dropcitydoc.com/untitled