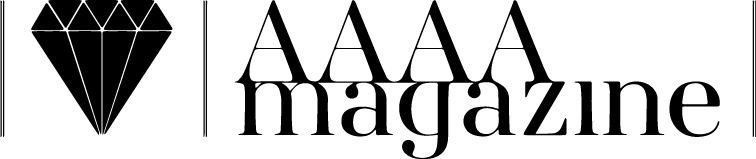Las piedras de Ryoan-Ji
Gasto mi tiempo en recordar su vulgaridad, su insultante simplicidad, y la forma de organizar el mundo desde su estática y su firme convicción de revolución verde y callada. Ese desprecio altivo y pétreo de quien controla la inmensidad y sobre todo del que sabe que está en su lugar en el mundo. También me acuerdo de cómo aquel día llegué allí, con Gian, desde Ninna-Ji y de cómo no escribí nada más hasta el día siguiente, porque sencillamente, no podía verbalizar lo que encontré.
Sé que aquel día me preocupé, no sólo porque amenazaba lluvia, como todos los días de aquel viaje. Sé que los yenes tintineaban al caer de mi mano al plato, como lo hacían todas las monedas del mundo desde las manos de millones de personas, una música sin dimensión, con su propia medida y su propia cadencia. Ése también era el sonido metálico que hacían los dragones, como aquella reverberación que oí al compás de unas maderas en Kamakura, pero en Ryoan-ji, como en muchos sitios de Kyoto, la lúbrica idiosincrasia del dinero no tenía cabida más allá del ticket de entrada.

Fui yo el que se presentó ante ese espacio, y no ese espacio ante mí (hubiera sido terrible violar las leyes mínimas de la cortesía). Observando severas la futilidad de los turistas contemporáneos que pululábamos por el hōjō, se situaban ellas. Lo doméstico de aquel universo me irritó ligeramente. No paraba de pensar «piedras», como las que tiraba al Guadiana con mi padre cuando no levantaba ni un metro del suelo. Piedras que había visto, pisado, tocado y mancillado ya cientos de veces, y que sin embargo, eran capaces de esgrimir un argumento de autoridad sobre todos nosotros, sobre todo el mundo.
Alguien se levantó de su sitio y me apoderé de un puesto de aquel balcón al mundo, con la suavidad de un sol tímido de septiembre calentando mis calcetines. Dediqué un instante al absurdo pensamiento de que seguramente Carlo Scarpa también se tuvo que quitar los zapatos cuando entró allí a sentarse, pese a lo irónico de su nombre, y pensé en que ese mismo sol también habría caído sobre él mientras era juzgado por aquellas deidades pétreas. ¡Qué listo fue!, se llevó gran parte de Ryoan-Ji junto a otros dioses que existen en Katsura, y los trasplantó en el cementerio de Treviso. Sin embargo, yo, sin saber lo que me iba a encontrar, dediqué afectuosamente una última blasfemia en castellano a unos estridentes viajeros. Sin pensar en ello más, tomé aire y me hundí.
Sentado en aquel desnivel de madera, fui desapareciendo, poco a poco, suavemente engullido por oleadas de cantos rodados blancos y el peso de la lúgubre tapia de barro hervido en aceite, que como fuerzas opuestas, parecían empujar las ramas de los árboles aledaños para que no entorpecieran la existencia del jardín. Y esa profundidad, en aquel mar de treinta por quince metros, vi como catorce islas se alzaban ante mí como un símbolo.
Nadé hacia uno de aquellos archipiélagos, con tres rocas, donde desde dentro me imaginaba fuera, y viceversa. Reconocí el lugar, andé por encima del musgo de aquel archipiélago, éste pasó de ser un lugar, a ser mi lugar. Configuró una pequeña patria, donde me hice colono de esa trinidad a cambio de tomarla como madre mientras miraba al resto de islas con el desprecio del idiota que considera lo suyo mejor por pertenecerle. A aquel lugar llegué a ponerle un nombre que no recuerdo, y pasé lo que me parecieron años caminando descalzo por la suavidad vegetal a la orilla del mar de cantos rodados. Fue entonces cuando pensé que en realidad no conocía a mi madre porque nunca había rodeado la isla. Me divirtió la idea de lo que podría encontrar al otro lado, como un hallazgo nuevo en algo que siempre has conocido. Así que agarré un palo que la corriente había traído a la orilla y comencé a caminar hacia el lado opuesto. El sol quemaba ligeramente, y llegar al frescor de la umbría de la cara opuesta de la isla fue todo un alivio. Sin embargo, al alzar la mirada me di cuenta de que allí seguía habiendo catorce islas, diferentes, paralelas. La rotación había cambiado mi mundo perceptible, porque mi realidad no era la realidad, sino la imagen que yo tenía de ella, y su valor absoluto solo se manifestó en el momento que aparecieron el espacio y el tiempo a través de la cinética, del movimiento. Eso era mi país, tres piedras y tres variables, eso eran todas las piedras y todos los países del mundo, allí estaba contenida la percepción universal, en entidades geológicas. Tranquilo, relajado de victoria y de comprensión, me senté en el musgo a mirar el mar, inspiré y regresé.

Volvía a estar en el hōjō de Ryoan-Ji, con los turistas, con Gian que observaba en silencio, y con aquellas rocas, pero sabiendo que aquello realmente no era un jardín sino un oráculo. Me desplacé a otro punto en la oscuridad de la pérgola de cedro, como había aprendido a hacerlo caminando por la orilla de mi isla. Encontré un hueco en uno de los extremos, una esquina, donde los límites del silencioso jardín de piedra se oponían a la explosión del escandaloso orgasmo vegetal del espacio anexo. Me senté ésta vez junto a una pareja absorta, probablemente cansados por la intensidad de aquella ciudad inconmensurable (y llena de templos, todo sea dicho). Con mayor esfuerzo que la primera vez, entré de nuevo en el jardín.
Esta vez la tapia de barro se alzaba imponente y fuera de escala, y mi isla, en comparación, parecía tremendamente frágil. Hasta yo mismo me sentía fuera de escala en la dimensión atemporal de Ryoan-Ji. Pese a la amenaza del muro, el musgo se asomaba con una suavidad ajena a lo que acontecía más allá de los límites de aquel océano. Desde la orilla, mojando los pies en el mar de grava, divisé una forma conocida a lo lejos, como un recuerdo vago de lo que había sido la vida de otro micronauta, ajeno totalmente a mí. Una historia de una historia de una historia. Catorce siluetas, otra vez, impertérritas pero diferentes a las catorce que ya conocía. Las piedras cambiaban, pero el jardín seguía siendo el mismo.
Mi propia sombra se proyectaba sobre una superficie que me pareció enorme, una piedra oscura a ras de suelo sobre la que comencé a andar. Y cuanto más andaba mayor era esta kaaba, que acabó por convertirse en un horizonte plúmbeo bajo el peso del cielo japonés. Me encontré a mí mismo caminando hacia ningún lado, confundido entre dos planos, el calor pétreo y el frescor del cielo. Me había hundido en la inmensidad de una piedra, de un jardín, de un templo, de Kyoto, de Japón, de la Tierra, que al final no es más que un cuerpo geológico orbitando en el vacío. Allí, en ese paisaje horizontal donde yo no era más que un ser microscópico, pensé que pese a que aquello era la nada, seguía configurando un lugar, y que sus condiciones, por muy sencillas que fueran configuraban su idiosincrasia de lugar dentro de una sucesión infinita e inaccesible de lugares. Comprendí que la insignificante egolatría de mi escala humana no era más que un punto de vista, la inexistente decimoquinta piedra de Ryoan-Ji, donde reside solo una de las fuerzas de la trinidad, el movimiento. Así que ahí estaba el infinito «borgesiano», la segunda ecuación de la realidad, la realidad perpendicular y profunda que sólo se manifiesta en silencio, el intenso y lapidario silencio del que acepta su posición en este jardín universal. Me senté anonadado por la inmensidad de aquella realidad, y al hacerlo, vi la fina capa de polvo de la superficie de la piedra. Otro mundo, a cuya escala me era ya imposible acceder, y que posiblemente también tuviera su propio Ryoan-Ji. Respiré, cerré los ojos y la oscuridad de la piedra me engulló, como lo había hecho el mar blanco de cantos rodados.

Aparecí en mi realidad, mi sitio. La pareja se había ido, y hasta el sol había decidido una nueva posición en el cielo. Sólo reconocí en la plataforma a Gian, todavía absorto entre una marabunta de idiomas irreconocibles y palos de selfie. Los turistas también somos infinitos: Una dosis acotada por horarios de entrada y salida, de caras, colores, idiomas que no se acaban y no dejan de pasar. La humanización de este concepto abstracto. Comenté con Gian el asombro por descubrir lo que había en el jardín, y él también había percibido el «algo» de aquel lugar, aunque andaba algo más mosqueado que yo por los turistas. Pero esa sorpresa no fue comparable a la de descubrir que realmente Ryoan-Ji, no significaba nada. Su autor no había dejado pista alguna del porqué del jardín, nada absolutamente sobre su disposición o sus formas.
El jardín no significa nada, lo cual dejaba a la libre interpretación del que allí fuera, básicamente porque verbalizarlo a través de un significado sería acotar sus maravillas, la libre interpretación es mucho más rica. Por ello, todo lo que he intentado escribir aquí es una simplificación demasiado endeble de lo que oculta ese jardín, y estoy seguro de que cuando vayas, esas piedras se revelarán de una forma totalmente diferente y enriquecedora. Acabarás hechizado, como acabé yo, gastando tu tiempo de forma implacable e incontrolable, acomodando tu cabeza en el jardín y en planteándote, ocasionalmente y con distancia de por medio, un significado nuevo y para las piedras de Ryoan-Ji.
Texto: Manu Barba / Fotografía: Manu Barba / Escrito originalmente para AAAA Magazine