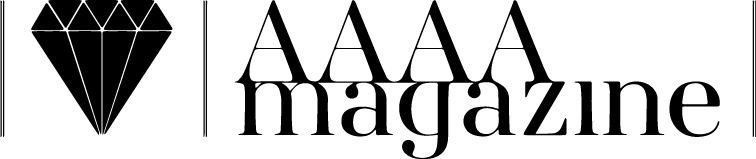Ahogar, dulce ahogar
Era el tiempo tan grande que me dolía incluso en sueños aguantar mi peso.
Dicen que hay dos memorias en cada una de nosotras, una es la que se queda en lo que queda y otra, la que habita en el olfato. Siempre supe que mi piel, mampostería de recuerdos, añoraba ser defensa y sustento; pero me costó entender que en lo humano también hay restos que aplastan a los hombres sin saberlo.
Incluso antes de estar completa, cuando me estaban levantando con esfuerzo y paciencia, sentía la alegría de vivir llena. Mi corazón ordenaba su caos, su experimento me hacía latir con más fuerza. Era algo etéreo, un huracán almacenado entre tierra y teja que nos sacudía sin movernos y nos devolvía siempre a nuestro centro. Felicidad contenida en siglos o segundos eternos.
Simbiosis aplastante que se deslizaba con sigilo, sin negociar costuras ni dobleces. Hasta que llegó el momento de elegir, barrer debajo de la alfombra o acumular en las esquinas. Y al final, ¿el final?