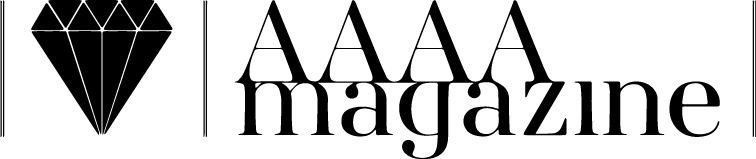La ciudad sin nombre
La ciudad sin nombre es aquella que surge en los márgenes de la globalidad, en los suburbios de las grandes capitales expoliadas, en las naciones productivas, en los pueblos que exportan a precio irrisorio y que, por el contrario, importan demasiado poco.
La ciudad sin nombre se compone de casas a medio construir que se extienden hasta donde alcanza la vista; llanuras y lomas atiborradas de edificaciones improvisadas, a menudo de bloques de hormigón, ladrillos o adobe, que echan en falta algún tipo de decoro en su fachada que revista sus carencias. Son viviendas desnudas, tan transparentes como los rostros de quienes las habitan, tan austeras como la propia comida que allá dentro se cocina.
En la ciudad sin nombre la música está en todas partes, pues forma parte indisoluble de la vida; el arroz es un alimento tan básico como el aire que se respira, y el suministro eléctrico parece un verdadero milagro que logre funcionar si uno se detiene a observar la maraña de cables que confluyen y se enredan en cada poste de madera. Las aceras de la ciudad sin nombre se encuentran agrietadas y apenas están definidas; la jerarquía entre coches, peatones y animales es mínima, y los límites que normalmente separan a unos de otros, son, a veces, inexistentes.
En la ciudad sin nombre el tráfico fluye de forma caótica. Las normas por las que se rige la circulación han sido sustituidas por una especie de ley interna que solo los lugareños conocen bien: cláxones, aspavientos, bullicio y ruido, mucho ruido…

De entre todos los autos, el bus suele ser el más peculiar en la ciudad sin nombre, pues es allí donde se da cita la muestra más representativa de la población, quienes deleitan a los viajeros con un espectáculo rutinario digno de admiración: gente que sube y baja con el carro en marcha, vendedores y trovadores ambulantes que exhiben sus artes veteranas en busca de un pequeño gesto de agradecimiento, o señoras mayores, niños y trabajadores que pelean por un hueco en ese magnífico rompecabezas acumulativo que supone el colectivo en hora punta, y que sin duda pareciera que fuera a colapsar en cualquier momento… Toda la esencia de la ciudad se escenifica en este espacio como si de un microcosmos de la propia urbe se tratara.
Otra cuestión de interés en la ciudad sin nombre es el comercio itinerante, cuya presencia se encuentra en cualquier esquina, a cualquier hora y ofertándose a cualquier precio;utilizando artefactos y estructuras temporales de extrema funcionalidad, la mayoría de veces fabricadas con materiales pobres o reutilizados.

La gente compra, vende y consume en la calle colonias con propiedades esotéricas, discos de música con más de cuatrocientas cincuenta canciones de todos los géneros autóctonos, o verdura y pescado que se apilan por igual en la parte trasera de una camioneta. Es la magia de lo espontáneo, el reflejo de un espacio público vivo y exuberante, aunque en el fondo,no nos engañemos, esta improvisación no es más que la respuesta a una necesidad, la de salir adelante día a día, sea como sea.
En cuanto a los negocios establecidos se refiere, tal vez una de las peculiaridades de estos sea la cartelería asociada que poseen, llena de colores, con letras contorneadas sobre fondos brillantes y llamativos, acompañadas de fotografías antiestéticas, aunque reales, que apenas incitan a entrar y a liquidar el producto. La información se superpone y la saturación de estímulos visuales acaba constituyendo la propia imagen de los locales. En el interior, los artículos se amontonan igualmente en un sinfín de cajas, paquetes y botellas de marcas extrañas y eslóganes singulares, dejando un minúsculo hueco para el tendero, quien de alguna forma es un elemento compositivo más dentro de esa ornamentación mercantil colmatada.
Al pasear por las calles de la ciudad sin nombre uno puede oler frutas tropicales, diferentes tipos de sahumerios y todo clase de especias; uno se impregna del carbón de los puestos de carne, se desagrada al contemplar el agua reutilizada para lavar los platos en plena vía y se intoxica un poco más con el humo proveniente de los coches y motocicletas que transitan por el asfalto.En la ciudad sin nombre se desbordan los aromas, los pigmentos, los sonidos. Los chiquillos rebosan de alegría y se divierten sin juegos muy sofisticados, los viejitos se sientan a ver pasar el tiempo en ese deporte nacional que consiste en la mera contemplación de la existencia, y las muchachas a menudo pasean en pareja o en grupo en busca de algún quehacer rutinario.

La ciudad sin nombre es la patria de los niños desheredados, de las mujeres olvidadas, de los trabajadores explotados. Es el lugar donde habitan las personas anónimas, esas que miran con sinceridad y sonríen con el alma pese a que nadie les reclama, pese a que nadie les echa en falta. La ciudad sin nombre se construye sobre una historia llena de opresión, siendo su crónica el testimonio de un pasado atormentado que aún hoy día persiste y duele. La ciudad sin nombre es la capital de la mayoría, es un espacio universal, un territorio ubicuo. Es el bosque silvestre, la maleza descuidada, esa naturaleza indómita que no se advierte desde el interior del jardín.
Para que el paraíso tenga sentido es necesario que haya una tapia que lo separe de lo restante. La ciudad sin nombre es justamente esto, lo que sobra.
Texto: Daniel Natoli / Fotografía: Daniel Natoli / Escrito originalmente para AAAA Magazine / Fecha 21 jul 2015