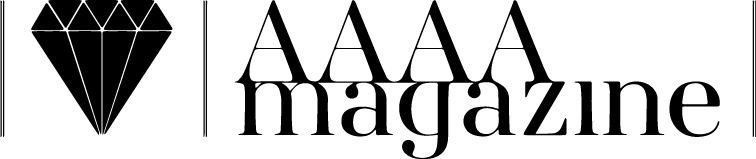El cobijo. El mercado, la calle, el descampado.
Viajo. Sola. Muy lejos de casa. Sin nada más que unos cuantos trapos. No salgas del centro, me dicen. No te metas en barrios, me advierten. No vayas por calles alejadas, tú no eres de aquí.
Es necesario visitar los mercados turísticos. Pasear por sus puestos repletos de cosas maravillosas, brillantes, perfectas. Moverte por ellas preguntando precios, conteniéndote, ajustando el bolsillo. Andar por sus abarrotadas callejuelas admirando a esos turistas rubios que hablan todos los idiomas, que pueden comprarlo todo, que nunca están sucios ni despeinados.
Es necesario, porque llega un día en que, sin prisa, rumbo ni destino (ni compañía), sales a caminar con cualquier autoexcusa, y acabas muy lejos de ahí. Ese día resulta ser un sábado como hoy, día de feria (mercadilllo en nuestro vocabulario). De repente, doblas una esquina y las calles empiezan a estar más y más abarrotadas, las aceras se ocupan y los olores se mezclan.

Ya no está todo tan limpio, ni son tan brillantes los objetos. Ya no ves a esos hombres maravillosos de estaturas colosales, con los cabellos del color de la hierba que tapiza el desierto en verano. Hay gente diaria, de la que encaja con sus casas y su alimento, y que no destacan como una luciérnaga en la noche. Hay mujeres gorditas, niños con el pelo revuelto, ancianos con surcos; hay perros, gatos, ratas.
Hay cientos de puestos de toldos azules, uno delante de otro, y otro detrás, y otro al lado; montañas de ropa usada y niños durmiendo entre ella. Hay puestos que venden botes de cristal usados, jugos de quinoa y chicha, enchufes, juguetes viejos. Hay puestos de chicharrón (cuellitos de pollo fritos), de cordones de zapatos, de discos de música. Se venden pescados, los perros lamen la carne a escondidas, roban un costillar y se pelean por él en la vía del tren. Lanas, radios, fruta, ollas. Todo lo que quieras está ahí. Todo lo que necesitas, y lo que no imaginas ni cómo necesitar.
Ahí es donde compras una vieja muñeca roída pero hecha a mano, por cinco soles, y no una hecha en china, por veinte. Ahí es donde hay cosas viejas y no ‘antigüedades’. Ahí es donde encuentras pellejos de cabra, y no ‘pieles’; tejidos con lana, y no ‘tapices’, tan grandes y pesadas que ningún extranjero (más sensato que yo) las podría adquirir, y no porque el precio se lo impida.
Hoy he caminado durante horas, zigzagueando bajo los azules plásticos, por las repletas callejuelas, por los solares, las plazas, los patios, ocupados e invadidos por el comercio, que aparece por la mañana, que desaparece en la tarde. Con los zapatos en el barro de agua de pescado, con la sed de jugos y el hambre de carnes fritas y grasientas que ni siquiera te seducen, pero hambre al fin y al cabo.
El aire huele a carbón, a sopa, a fruta y a basura. Todo se mezcla, todo se grita, todo se regatea y todo se vende.
Eso es un mercado, y no se encuentra en las lavadas calles del centro, ni se siente cuando caminas con miedo por la ciudad. Eso es un regalo que sólo te dan cuando te deshaces y dispersas en cada objeto que te rodea, en cada adoquín de la calle.
Cuando la comida de fuera no te daña, ni su agua te da sustos y malos ratos. Cuando el aire te viene como algo extraño y nuevo, pero que entra en tus pulmones con la naturalidad con la que entró el caballo de madera en la ciudad fortificada. Cuando no tienes murallas defensivas ni nada de qué protegerte, andas por la ciudad como una persona, sin más; extraña, sí, diferente, por supuesto, ajena, quizás.
El mercado, la calle, el descampado, no son más que extensiones de ti mismo. Los lugares por los que te mueves son tu cuerpo, y sus límites tu frontera: tu piel, tu ropa, tus murallas. Salgo del centro, me meto en barrios, yo no soy de aquí, por eso lo hago.
Es necesario visitar los mercados turísticos, y pasear por sus puestos repletos de cosas maravillosas, brillantes y perfectas, para recordarte que lo puro no es lo perfecto, que la ciudad no es escenografía, ni su gente actores. Que los colores vivos y resplandecientes se marchitan y derriten como la Cueva de las Maravillas de Aladín. Que una cueva no puede cobijarte, igual que una calle desconocida no puede amenazarte. Estás sola, lejos de casa. Este mercado ahora es tu hogar, en este instante; sólo él puede protegerte.
Texto: Ana Asensio Rodríguez / Fotografía: Ana Asensio Rodríguez / Escrito originalmente para Derivasia / Ver la publicación original aquí / Cita: Asensio, Ana “El cobijo. El mercado, la calle, el descampado.” / Fecha 7 jul 2015