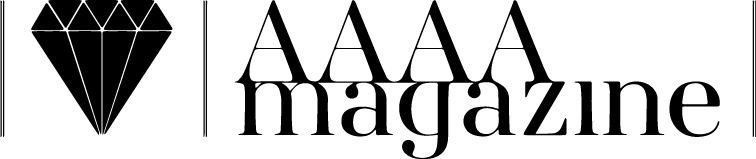El cobijo. El mercado, la calle, el descampado.
Viajo. Sola. Muy lejos de casa. Sin nada más que unos cuantos trapos. No salgas del centro, me dicen. No te metas en barrios, me advierten. No vayas por calles alejadas, tú no eres de aquí.
Es necesario visitar los mercados turísticos. Pasear por sus puestos repletos de cosas maravillosas, brillantes, perfectas. Moverte por ellas preguntando precios, conteniéndote, ajustando el bolsillo. Andar por sus abarrotadas callejuelas admirando a esos turistas rubios que hablan todos los idiomas, que pueden comprarlo todo, que nunca están sucios ni despeinados.
Es necesario, porque llega un día en que, sin prisa, rumbo ni destino (ni compañía), sales a caminar con cualquier autoexcusa, y acabas muy lejos de ahí. Ese día resulta ser un sábado como hoy, día de feria (mercadilllo en nuestro vocabulario). De repente, doblas una esquina y las calles empiezan a estar más y más abarrotadas, las aceras se ocupan y los olores se mezclan.