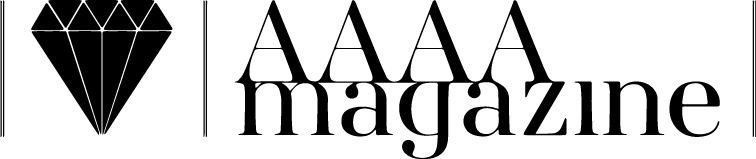Cabo de Gata: de Goytisolo al Algarrobico
Otro verano más me ausenté de Málaga un par de semanas con la misma intención de siempre: huir de la masificada Costa del Sol –sería mejor rebautizarla como Costa del Hormigón– y encontrar una pizca de serenidad, si es que es posible, en algún otro punto del litoral andaluz. Si eres de Málaga, no tienes presupuesto para grandes viajes y quieres escapar de la clásica postal de Agosto –esa que comenzó a fraguarse en los años sesenta gracias al gran invento del turismo–, las opciones más socorridas, a grandes rasgos, son básicamente dos: ir hacia el oeste, alas playas de la provincia de Cádiz, o atreverse con la costa del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, en el extremo oriental de la comunidad.
Con esta decisión tomada, me monté en aquel viejo Nissan Almera y dejé atrás las colmenas de cemento de la Malaguetay su escalofriante imagen de sombrillas coloreadas agolpándose y luchando las unas con las otras por un trozo de polvo –porque en Málaga no hay arena, sino polvo–. Junto a unos buenos amigos, como no podía ser de otra forma, nos marchamosdirección a Almería; bajamos las ventanillas y tomamos la Nacional 340.
La idea era pasar unos doce días deambulando por las playas que se esconden tras la Sierra del Cabo de Gata. Era la segunda vez que visitaba aquellos eriales y temía que mi impresión sobre el paisaje, como era de esperar, no fuera igual de intensa en esta ocasión. Sin embargo, la decisión de cargar en mi mochila un pequeño libro cambiaría por completo mi experiencia con el lugar, socavando y redescubriendo otro estrato más en ese infinito manto de historias que conforman los sitios.

© Marina Díaz García
Aquel texto era Campos de Níjar, de Juan Goytisolo, un libro en el que el escritor catalán describía su viaje a lo largo de tres días por los secarrales de la comarca almeriense a finales de los cincuenta y que había llegado a mis manos meses atrás. Echando cuentas, caí en que Goytisolo tendría aproximadamente unos veintisiete años cuando viajó a Almería. Era un dato más, pero a mí me pareció tremendamente fascinante la idea de saber que alguien, hace más de medio siglo y con mi misma edad, realizó el mismo viaje que estaba a punto de emprender, y que además,podría conocer su mirada y contrastarla con la mía in situ. Sentía una enorme curiosidad por descubrir cómo había visto Goytisolo el Cabo de Gata en la España de la postguerra y comprobar al mismo tiempo cómo lo vería yo, cincuenta y siete años más tarde.
Con este plan rondando por mi cabeza, tras tres horas y media de camino –incluyendo una parada para almorzar–, y después de atravesar la Axarquía y bordear toda la costa de Granada, me percaté de que nos encontrábamos en la provincia de Almería cuando de repente el Mediterráneo se empezó a confundir con ese mar de plástico que inunda los campos de El Ejido. Conforme avanzamos en nuestra ruta el paisaje se había ido desertizando gradualmente y lejos quedaban ya las cañas de azúcar en los márgenes de la carretera a nuestra salida de Málaga. Así, a eso de las cuatro y media de la tarde y sin ningún sitio en el coche para escondernos de ese calor sofocante, rodeamos Almería desde su circunvalación y observamos cómo se desplegaba la capital ante el mar. Cuando Goytisolo se topó con la ciudad de Abderramán III la definió así: «Recuerdo muy bien la profunda impresión de violencia y pobreza que me produjo Almería. […] Se extiende al pie de una asolada paramera cuyos pliegues imitan, desde lejos, el oleaje de un mar petrificado y albarizo. […] Almería es una ciudad única, medio insular medio africana».
Al dejar atrás la «capital del esparto, los mocos y las legañas», tomamos un desvío dirección Campohermoso; ahora sí, la Sierra del Cabo de Gata por fin se divisaba en el horizonte elevándose de manera imponente frente a una llanura salpicada de invernaderos. De este modo, comenzamos a subir en Fernán Pérez serpenteando aquellos montes desnudos al sol y observando los primeros retales de la naturaleza austera de la sierra. Tras unos minutos de curvas, iniciamos el descenso y las vistas del lugar se desplegaron ante nosotros, obteniendo la imagen de una impresionante orografía de relieves cobrizos que contrastaban intensamente con las relucientes casas blancas que moteaban las laderas, y con el inverosímil azul del mar que se dejaba entrever tras los cerros. Aquello era, tal y como recordaba, el Cabo de Gata.

© Daniel Natoli
Una vez que nos establecimos en un pequeño hospedaje de Las Hortichuelas, un pueblecito tranquilo y apacible de interior, pude introducirme con mayor detenimiento en las páginas de los Campos de Níjar. Así, durante los días posteriores fui interiorizando y combinando mis paseos por Las Negras, Rodalquilar o La Isleta del Moro con la realidad que Goytisolo dibujaba en sus andanzas, viajando y descubriendo el lugar de manera simultánea a través de dos tiempos históricos dispares.

© Pablo de la Ossa
La primera cuestión que me llamó la atención al confrontar el paisaje vivido con el narrado fue la gran incomunicación de la región y la desgraciada situación de sus habitantes antaño. Goytisolo realizó aquel viaje compaginando trayectos a pie y en autobús, recorriendo carreteras de tierra y caminos abrasadores. En su ruta por los distintos municipios,el escritor catalán fue topándose con diferentes personajes locales que le fueron mostraron la realidad de un Cabo de Gata completamente olvidado.
Uno puede imaginar que un contexto así en el panorama político y económico de 1958 no escapara de la pobreza, pero algunas de las escenas contenidas en aquellas páginas reflejaban una dureza verdaderamente áspera. Así retrataba Goytisolo su llegada a San José: «Es un pueblo triste, azotado por el viento, con la mitad de las casas en alberca y la otra mitad con las paredes cuarteadas. Arruinado por la crisis minera de principios de siglo, no se ha recuperado todavía del golpe y vive, como tantos pueblos de España, encerrado en la evocación huera y enfermiza de su esplendor pretérito. El viajero que recorre sus calles siente una penosa impresión de fatalismo y abandono. Más que en ningún otro lugar de la provincia, la gente parece haber perdido aquí el gusto de vivir».
Una conversación que el autor tuvo en las cercanías de Los Escullos también era relevante en este sentido:
-Aquí los chavales empiezan a trabajar a los siete años –comenta mi vecino.
-¿No van a la escuela?
-Los padres no les dejan, y a su modo, tienen razón. El hambre les espabila más aprisa.

© Pablo de la Ossa
Al recorrer esos mismos pueblos durante nuestra corta estancia almeriense aquellos relatos parecían hablar de otros lugares que no alcanzaba a comprender dónde se escondían. Escuchaba las conversaciones que mantenían algunas ancianas en la puerta de sus casas encaladas y apenas lograba reconocer nada de lo que allí ellas mismas pudieron vivir en su niñez. Por suerte, todo aquello estaba más cerca de esa España de Las Hurdes que Buñuel mitificó en Tierra sin Pan que de la realidad que por fortuna me había tocado vivir, y eso me causabaun cierto alivio.
Sin embargo, si hubiese podido despojar al Cabode Gata de sus lugareños por unos minutos y borrar ciertas huellas que revelaban la llegada de la modernidad, sí que hubiera presenciado un territorio muy similar al que bosquejó Goytisolo a finales de los cincuenta. Y es que aunque era obvio que había existido un desarrollo y un progreso a nivel social, ese paso del tiempo parecía no haber afectado de la misma forma a nivel paisajístico, donde en cambio uno podía pensar, repasando la historia reciente de España, que cincuenta y siete años daban para mucho en la transformación y la alteración de una región costera, más aún si provienes de una ciudad como Málaga…

© Nono Martínez Alonso
De este modo y al igual que entonces, aquel seguía siendo un territorio de chumberas, pitas y tomillos; una tierra desabrigada, deshidratada y golpeada duramente por los vientos; un lugar que irradiaba esa belleza violenta y sublime tan propia de climas extremos. Pero lo que para mis ojos y los de cualquier viajero era ahora magnificencia, naturaleza en estado puro, bonitas calas de agua transparente y serenidad lejos del bullicio urbano, para las generaciones anteriores este paisaje poseía unas connotaciones muy distintas, algo de lo que no fui verdaderamente consciente hasta entonces.
Goytisolo relataba, a través de su propia experiencia con un tabernero, este contraste en la forma de mirar un mismo territorio: «Como los millones de turistas extranjeros que visitan anualmente nuestro país, le había hablado en términos de arrobo estético. Su respuesta centraba la cuestión en el terreno justo. Lo que yo juzgaba bello, él lo llamaba, simplemente pobre. Lo que me parecía pintoresco, para él era, tan sólo, anacronismo». No había duda de que aquella había sido una tierra estéril e inclemente, y este hecho unido a una política de desarrollo totalmente inexistente por parte del Estado había dejado desamparada y abandonada a una región donde los jóvenes soñaban con emigrar en busca de un futuro mejor: «Había paro, se ganaba una miseria y, los que podían, se largaban a Barcelona, a Francia, a América, a las cinco partes del mundo».
A pesar de ello, aquel ostracismo que la comarca había sufrido a lo largo de tantos años había sido sustancial para entender lo que hoy día era el Cabo de Gata. Mientras que en 1959, a apenas tres horas en el espacio-tiempo actual, se estaba construyendo en Torremolinos el Hotel Pez Espada –edificio protagonista en el boom turístico de sol y playa malagueño–, el Cabo de Gata permanecía abandonado, mudo en el silencio sepulcral del olvido. Mientras el hormigón aterrizaba en la costa malacitana para dinamitar su economía y su territorio al mismo tiempo, la gente en el Cabo de Gata miraba de reojo y con recelo todo lo que allí estaba aconteciendo: «Si hubiese una buena carretera, los turistas vendrían como moscas –comentaba Don Ambrosio, un cacique del lugar, al escritor catalán–. Este litoral es mejor que el de Málaga y la vida mucho más fácil que allí. Por tres mil pesetas se puede usted comprar una casita de pescadores. La gente emigra y vende por nada».

© Daniel Natoli
Resultaba curioso comprobar cómo lo que medio siglo antes era considerado un paisaje inhóspito por sus propios habitantes ahora se había convertido en un emplazamiento protegido por la Administración y catalogado como Parque Natural. Paradojas de la historia, gracias en parte a aquel aislamiento del que todos querían huir se había logrado que la configuración ambiental del Cabo de Gata permaneciera al margen de los excesos y disparates que se estaban cometiendo a lo largo de toda la costa mediterránea, manteniéndose prácticamente inmutable y llegando incluso a ser declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1997.
Efectivamente, parecía que a lo largo de todo este tiempo lo que más se había transformado no era tanto el paisaje sino la mentalidad de una sociedad que ahora miraba hacia este lugar y temía por la terrible presión turística y urbanística a la que estaba siendo sometido cuando sorprendentemente, hace poco más de cincuenta años, esto mismo se añoraba con resignación. ¿Qué habría pasado entonces si el hotel del Algarrobico se hubiese construido en 1959? Quién sabe… Lo cierto es que los años han puesto a esta joya de origen volcánico en el sitio que se merecía, pero no nos engañemos, el hombre es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra, e incluso de destruir en nombre del progreso cualquier tipo de roca preciosa que se encuentre en su camino, por más valor que posea.

© Daniel Natoli
Ya en el trayecto de vuelta, no podía dejar de pensar en aquella especie de suerte que el Cabo de Gata había tenido en su devenir. Sin embargo, si Goytisolo hubiera tratado de explicarle a aquel ventero que era mejor no seguir ese desarrollismo instantáneo que proclamaba el ladrillo por tal de salvaguardar su patrimonio natural, seguramente este argumento le habría resultado al hombre un mero chiste, algo disparatado y absurdo frente a su situación de escasez, lo que en cierto modo habría sido una razón de peso tan comprensible como contradictoria.

© Pablo de la Ossa
Llegamos de madrugada y de nuevo me fijé en aquella hilera de viviendas que coronaban el skyline malagueño junto a la playa de la Malagueta. Las luces de la ciudad nublaban la visión del cielo y recordé con anhelo aquel manto de estrellas que cada noche nos acompañaba en la terraza de nuestra casa en Las Hortichuelas… En el paseo del coche a la casa, observaba las calles desiertas con sus farolas y carteles deslumbrantes mientras pensaba que la claridad con la que la sociedad ilumina esa senda por la que avanzamos a veces ciega la visión de nuestro propio horizonte. Subí las escaleras del portal, dejé la mochila en el salón y me fui a dormir al cuarto. Mi cama se encontraba en un minúsculo y cálido rincón que formaba parte de aquella mole de ladrillos de ocho plantas. De algún modo, al igual que el ventero, la contradicción también formaba parte de mí.
Texto: Daniel Natoli / Fotografía: Daniel Natoli / Escrito originalmente para AAAA Magazine / Fecha 27 nov 2014