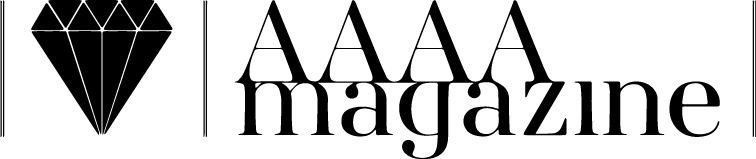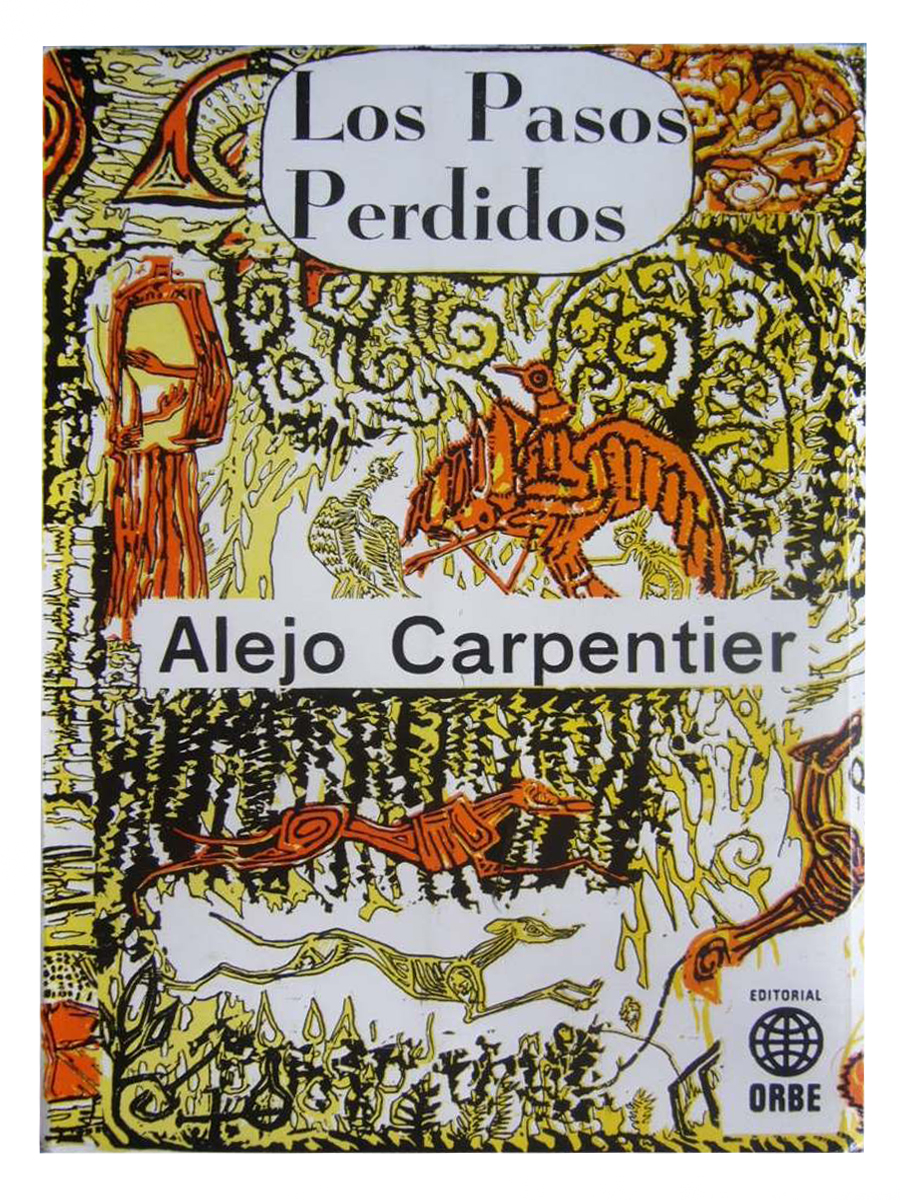
Arquitecturas en papel / Sus columnas son piernas de mujer vestidas de medias negras
«Alzo la vista hacia el friso de aquella biblioteca pública que se asienta en medio de la plaza como un templo antiguo: entre sus triglifos se inscribe el bucráneo que habrá dibujado algún arquitecto aplicado sin recordar, probablemente, que aquel ornamento traído de la noche de las edades no es sino una figuración del trofeo de caza, pringoso aún de sangre coagulada, que colgaba el jefe de familia sobre la entrada de su vivienda.
A mi regreso encuentro la ciudad cubierta de ruinas más ruinas que las ruinas tenidas por tales. En todas partes veo columnas enfermas y edificios agonizantes, con los últimos entablamentos clásicos ejecutados en este siglo, y los últimos acantos del Renacimiento que acaban de secarse en órdenes que la arquitectura nueva ha abandonado, sin sustituirlos por órdenes nuevos ni por un gran estilo. Una hermosa ocurrencia del Palladlo, un genial encrespamiento del Borromini, han perdido todo significado en fachadas hechas a retazos de culturas anteriores, que el cemento circundante acabará de ahogar muy pronto. De los caminos de ese cemento salen, extenuados, hombres y mujeres que vendieron un día más de su tiempo a las empresas nutricias. Vivieron un día más sin vivirlo, y repondrán fuerzas, ahora, para vivir mañana un día que tampoco será vivido, a menos de que se fuguen —como lo hacía yo antes, a esta hora— hacia el estrépito de las danzas y el aturdimiento del licor, para hallarse más desamparados aún, más tristes, más fatigados, en el próximo sol.
He llegado, precisamente, frente al Venusberg, el lugar a donde tantas veces veníamos a beber, Mouche y yo, con enseña luminosa en caracteres góticos. Sigo a los que quieren divertirse, y bajo al sótano, en cuyas paredes han pintado escenografías de llanuras áridas, como sin aire, jalonadas de osamentas, arcos en ruinas, bicicletas sin ciclistas, muletas que sostienen como falos pétreos, en cuyos primeros planos se yerguen, como agobiados de desesperanza, unos ancianos medio desollados que parecen ignorar la presencia de una Gorgona exangüe, de costillar abierto sobre un vientre comido por hormigas verdes. Más allá, un metrónomo, una clepsidra y un caracol descansan sobre la cornisa de un templo griego, cuyas columnas son piernas de mujer vestidas de medias negras, con una liga roja haciendo de astrágalo.
El estrado de la orquesta está montado sobre una construcción de madera, estuco, trozos de metal, en la que se ahondan pequeñas grutas iluminadas que encierran cabezas de yeso, hipocampos, planchas anatómicas y un móvil que consiste en dos senos de cera, montados sobre un disco giratorio, cuyos pezones son rozados intermitentemente, al pasar, por el dedo medio de una mano de mármol. En una gruta un poco mayor hay fotografías, muy agrandadas, de Luis de Baviera, el cochero Hornig y el actor Joseph Kainz en el traje de Romeo, sobre un fondo de vistas panorámicas de los castillos wagnerianos, rococós —muniqueses, más que nada— del rey puesto de moda por ciertos elogios de la locura, ya muy rancios —aunque Mouche les fuera muy fiel, en fecha todavía reciente, por reacción contra todo lo que llamaba «espíritu burgués»—. El cielo raso remeda una bóveda de caverna, verdecida irregularmente por hongos y filtraciones. […] Estoy en la calle otra vez, soñando, para estas gentes, en monumentos que fueran grandes toros en celo cubriendo a sus vacas, magistralmente, sobre zócalos ennoblecidos de bosta, en medio de las plazas públicas».
Fragmento de «Los pasos perdidos», de Alejo Carpentier (1953), seleccionado por AAAA magazine