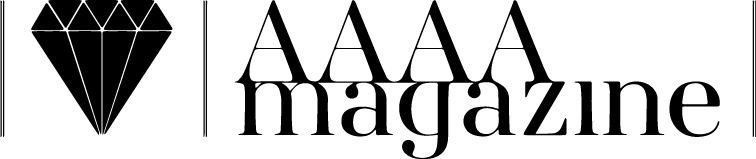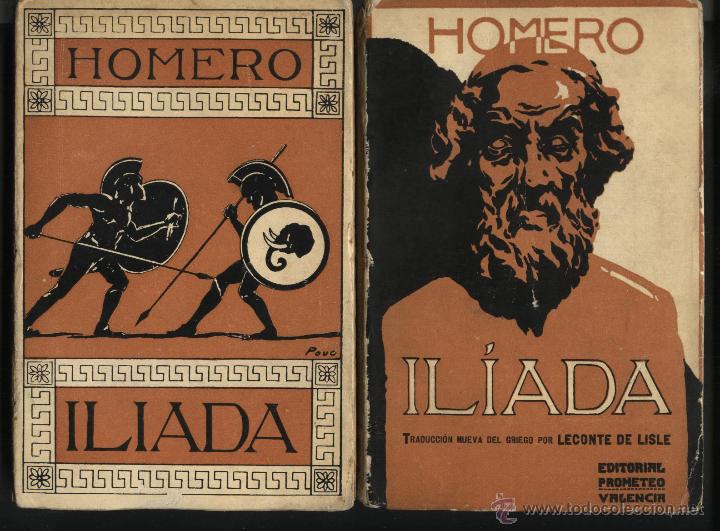«Pedro no comprendía nada. De nuevo tuvo el convencimiento de que todo aquello no podía ser de otro modo y obedeció a Ana Mikhailovna, que abría ya la puerta.
Ésta daba a la antecámara. El viejo criado de las Princesas hacía punto de media sentado en un rincón. Pedro no había estado nunca en aquel lado del palacio, ni sospechaba siquiera la existencia de aquellas habitaciones. Ana Mikhailovna preguntó a una camarera que le salió al paso con una botella sobre una bandeja, llamándola «querida» y «corazón mío», cómo se encontraban las Princesas, y condujo a Pedro por el pasillo embaldosado. Del corredor pasaron a una sala apenas iluminada, que daba al salón de recibir del Conde. Era una de aquellas habitaciones frías y lujosas que Pedro ya conocía, pero entrando por la puerta de la escalera grande. En medio de esta habitación encontrábase una bañera vacía y un gran charco en torno suyo sobre la alfombra. Al verlo, el criado y un sacristán, que tenía en la mano un incensario, desaparecieron de puntillas, sin prestarle gran atención. Entraron en la sala de recibir, que reconoció Pedro por dos ventanas italianas que daban al jardín de invierno, un gran busto y un retrato de tamaño natural de Catalina.