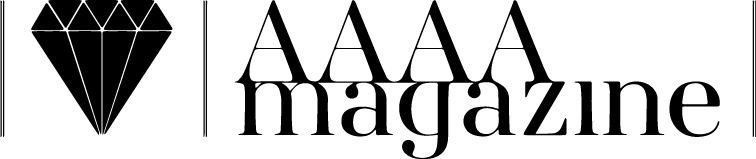Arquitecturas en papel / La pared desafiaba la imaginación, la atraía y la derrotaba.
«El vehículo saltó hacia delante, justo por en medio del círculo luminoso, y Arthur tuvo súbitamente una idea bastante clara de lo que era el infinito. En realidad, no era el infinito. El infinito tiene un aspecto plano y sin interés. Si se mira al cielo nocturno, se atisba el infinito: la distancia es incomprensible y, por tanto, carece de sentido. La cámara en que emergió el aerodeslizador era cualquier cosa menos infinita; sólo era extraordinariamente grande, tanto que daba una impresión mucho más aproximada de infinito que el mismo infinito.
Arthur percibió que sus sentidos giraban y danzaban al viajar a la inmensa velocidad que, según sabía, alcanzaba el areodeslizador; ascendían lentamente por el aire dejando tras ellos la puerta por la que habían pasado como un alfilerazo en el débil resplandor de la pared.
La pared.

La pared desafiaba la imaginación, la atraía y la derrotaba. Era tan pasmosamente larga y alta, que su cima, fondo y costados se desvanecían más allá del alcance de la vista: sólo la impresión de vértigo que daba era capaz de matar a un hombre. Parecía absolutamente plana. Se hubiera necesitado el equipo de medición láser más perfecto para descubrir que, a medida que subía, hasta el infinito al parecer, a medida que caía vertiginosamente, y a medida que se extendía a cada lado, se iba haciendo curva. Volvía a encontrarse a sí misma a trece segundos-luz. En otras palabras, la pared formaba la parte interior de una esfera hueca con un diámetro de unos cuatro millones y medio de kilómetros y anegada de una luz increíble.
—Bienvenido —dijo Slartibarfast mientras la manchita diminuta que formaba el aerodeslizador, que ahora viajaba a tres veces la velocidad del sonido, avanzaba de manera imperceptible en el espacio sobrecogedor—, bienvenido a la planta de nuestra fábrica.»
Fragmento: ‘Guía del autoestopista galáctico’, de Douglas Adams (1979) / Fotografía: Ana Asensio Rodríguez